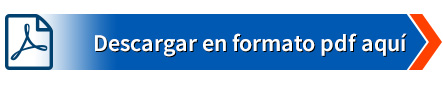|
Resumen Sobre la base de dos preguntas: ¿Por qué hacemos siempre lo mismo? y ¿Paradigma o Sesgo de confirmación?, se realiza una revisión de las guías, recomendaciones y directrices, que a nivel mundial, nacional y local, marcan conductas respecto al uso de la ropa dentro del quirófano. Se analiza particularmente el desarrollo de los Barbijos Quirúrgicos o Máscaras Faciales Quirúrgicas (S.F.M. del Inglés), su historia y que pasó desde su aparición. Se recolecta la evidencia científica que sustenta el uso sistemático del barbijo quirúrgico o mascara quirúrgica facial (S.F.M.), demostrando, como desde hace más de 90 años, se copia, se pega y se repiten y reiteran conceptos, sobre los cuales se basan las recomendaciones, guías y directrices, poniéndose de manifiesto la falta real de trabajos clínicos, experimentales o epidemiológicos que sustenten los niveles y los grados de recomendación que se pretende demostrar. |
Introducción
Esta es la primera parte de tres, que corresponden a un mismo título, pero que lo encaran, analizan, miran, interpelan y cuestionan, desde diferentes puntos.
En la primer parte trataré de responder a la pregunta: ¿Por qué hacemos siempre lo mismo? Y si se trata de un Paradigma o en realidad estamos frente a un sesgo de confirmación, haciendo un repaso de la historia del uso de las S.F.M. o barbijos quirúrgicos desde su invención hasta nuestro días y resaltando lo que he denominado “El arte del Cortar, Copiar y Pegar”, la “Cultura del Copy and Paste”.
En una segunda parte, pero en otra comunicación y bajo el subtitulo de La “observación, el cuestionamiento y la duda”, expondré una serie de evidencias que al menos confrontan y se contraponen a lo que se expresa en la primera parte. Finalmente, la tercera parte del trabajo, intentará llevarnos al momento del cambio, de la innovación y la he denominado: “Desterrando los Preconceptos, el momento de la Innovación”
Es mi intención que todo lo que exprese, manifieste y exponga, sea leído y analizado con espíritu verdaderamente crítico, permitiéndonos salir de esquemas preconcebidos, de ideas, conceptos y contenidos “impuestos” y de conductas “obligadas” sin fundamentos ni evidencias científicas solidas. Estoy consciente de que muchas de las cosas que he de expresar están reñidas con lo que por años han sido NORMAS, RECOMENDACIONES, GUÍAS Y HASTA IMPOSICIONES y que podrían ser atacadas desde varios flancos: El “supuesto” sentido común, las “buena practicas” y hasta desde una mirada supuestamente Ética, pero le pido al lector, que intente por un momento salirse de todos estos Preconceptos e ideas impuestas y se permitan ver y analizar mi propuesta. A lo mejor, tal vez, sea el punto de partida de un verdadero cambio de actitud. Los invito a compartir mi punto de vista.
¿Por qué hacemos siempre lo mismo?
“Al igual que la energía y la masa, el conocimiento no se crea, ni se destruye, simplemente se va transformando y de nosotros depende que esto suceda” ¹
Eduardo Galeano en su obra El Libro de los Abrazos, relata en Burocracia/3, algo que viene muy bien para “tal vez”, comprender, a mi entender, porque seguimos usando sistemáticamente las S.F.M. o Barbijos quirúrgicos. No dice Galeano:
“Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla. En medio del patio de ese cuartel, había un banquito. Junto al banquito, un soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se hacía, noche y día, todas las noches, todos los días, y de generación en generación los oficiales transmitían la orden y los soldados la obedecían. Nadie nunca dudó, nadie nunca preguntó. Si así se hacía, y siempre se había hecho, por algo sería. Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos. Y después de mucho hurgar, se supo. Hacía treinta y un años, dos meses y cuatro días, un oficial había mandado montar guardia junto al banquito, que estaba recién pintado, para que a nadie se le ocurriera sentarse sobre la pintura fresca”. 2.3.4
Desde hace mucho tiempo y en casi 35 años de entrar a distintos quirófanos y asistir a cirugías de diferentes especialidades y especialistas, me he preguntado: ¿ Por qué hacemos las cosas como siempre se hicieron sin objetarlas?, ¿Porque nadie las cuestiona?, ¿Por qué no nos animamos a innovar?, ¿Por qué partimos de preconceptos y seguimos repitiendo lo mismo?. ¿Es que tal vez se repita la historia que le contaba Jorge Bucay a su paciente en Recuentos para Demián en el “El elefante encadenado”? Por si alguno no se acuerda, la historia contaba que a un elefantito de circo, de pequeño lo habían atado a una estaca y no podía liberarse y siguió así, atado a una pequeña estaquita, porque esa estaca aun pequeña, lo había atado toda su vida, y lo seguiría atando hasta su muerte”. 5
¿Paradigma o sesgo de confirmación?
“Una mentira dicha mil veces se convierte en verdad, la historia se vuelve con el tiempo en leyenda y esta en mito. La historia la escriben los triunfadores y no siempre son los que ganan las batallas sino el poder que está detrás, la mano que ordena” 6
El texto adaptado del artículo publicado en psico-system, nos acerca a una noción de lo que es un paradigma significa, pero no solo eso, nos permite comprender elementos muy importantes, que he de resaltar en negrita en la adaptación hecha al texto original. Dice, entre otras cosas, el autor: 6
Un paradigma es el resultado de los usos, y costumbres, de creencias establecidas de verdades a medias; un paradigma es ley, hasta que es desbancado por otro nuevo”.
“Los paradigmas nos los han impuesto los dioses primero, y luego nosotros nos hemos creado otros para sostener los primeros, y así sucesivamente. Kuhn, establecía que al cambiar el paradigma todo volvía a cero, pero los paradigmas son más complejos ya que no actúan aislados sino interactúan a sí mismo con los demás”.
“En la ciencia, un paradigma es un conjunto de realizaciones científicas "universalmente" reconocidas, que durante un tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica.
En el campo de las ciencias, esto es una secuencia en espiral; un paradigma inicial forma un estadio de ciencia normal - sigue una crisis que desestabiliza el paradigma - se crea una revolución científica nueva - se establece un nuevo paradigma - que forma una nueva ciencia formal normal. Y a empezar de nuevo, pero con un paso adelante”. 6
Rescato en este momento, lo que el texto nos enseña: El Paradigma entra en crisis, se desestabiliza, hay una revolución científica, y si bien, se empieza teóricamente de “cero”, la verdad es que nunca es así, sino que siempre se comenzará con un paso adelante del estadio anterior. (Nota del autor). Pero sigamos con parte de este interesante texto.
“El paradigma vigente llega a determinar nuestra percepción de la realidad, no existe una percepción neutra, objetiva, verdadera, de los fenómenos sino que la percepción se ve teñida, enmarcada, tamizada por el paradigma en turno que nos controla y dirige…….. El paradigma no solo nos envuelve sino que nos controla, nos define, nos delimita todo lo que percibimos, y creemos que esa es la verdad. Define lo que es realidad y descalifica las demás opciones”.
…….”La mente humana no solo nada más piensa, sino que lo hace con ideas y creencias que en su mayoría adopta, o se apropia de la sociedad en que se vive. Volverse consciente del entorno y de la sociedad que nos rodea, de sus creencias de sus verdades, es extremadamente difícil. Volverse crítico consciente de nuestras presuposiciones y puntos de vista requiere de una verdadera apertura de conciencia y deseo de progresar, de evolucionar. Todo puede verse directamente, menos el ojo con el que vemos. 6
Creo que sería oportuno en este momento de mi relato, recordar el texto que nos trata de explicar “COMO NACE UN PARADIGMA”, obviamente cualquier parecido con la realidad del uso de los barbijos, sería una mera coincidencia…. ¿O tal vez no? De todas maneras, el relato, de cómo nace un paradigma nos dice: 7,8
“Se cuenta que un grupo de científicos encerró a cinco monos en una jaula. En el centro de la misma colocaron una escalera y, sobre ella, un montón de plátanos. Desde el primer día, cuando uno de los monos subía por la escalera para coger los plátanos, los científicos lanzaban un chorro de agua helada sobre los que se quedaban en el suelo. A base de repetir esta práctica, los monos aprendieron las consecuencias de que uno de ellos subiera por la escalera. Cuando algún mono caía nuevamente en la tentación de ir a coger los plátanos, el resto se lo impedía de forma violenta. Así fue como los cinco monos cesaron en su intento de subir por la escalera. Entonces, los científicos sustituyeron a uno de los monos originales por otro nuevo. Movido por su instinto, lo primero que hizo el mono novato fue ir a por los plátanos. Pero antes de que pudiera cogerlos, sus compañeros de jaula lo atacaron agresivamente, evitando así ser rociados con un nuevo chorro de agua fría.
Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo nunca más volvió a subir por la escalera. Un segundo mono fue sustituido, y ocurrió exactamente lo mismo. Los científicos observaron que su predecesor participaba con especial entusiasmo en las palizas que se le daban al nuevo. Con el tiempo, el resto de monos originales fueron sustituidos por otros nuevos, cada uno de los cuales recibió brutales golpes de parte de los demás al tratar de subir por la escalera. De esta forma, los científicos se quedaron con un grupo de cinco monos que, a pesar de no haber recibido nunca un chorro de agua helada, continuaban golpeando a aquel que intentara llegar hasta la comida. Finalmente, todos ellos se quedaron en el suelo resignados, mirando a los plátanos en silencio.
Si hubiera sido posible preguntar a alguno de ellos por qué pegaban con tanto ímpetu al que subía por la escalera, seguramente la respuesta hubiera sido: «No lo sé. Aquí las cosas siempre se han hecho así».
|
Pero por otro lado, podríamos pensar que no se trata de un verdadero PARADIGMA, sino más bien de un SESGO DE CONFIRMACIÓN, del inglés, confirmation bias, y que alude entre muchas definiciones a: 9.10.11
|
Pregunto entonces, luego de analizar Paradigma vs Sesgo de confirmación: ¿El uso sistemático de los barbijos quirúrgicos, a cuál de los conceptos responde?
Aprender a des-aprender
La medicina es una disciplina donde el aprender a desaprender debería ser un ejercicio corriente, pero para el cual lamentablemente, no solemos estar preparados, formados y menos aun abiertos mentalmente.
Seguramente a cuántos de nosotros durante nuestra formación de grado y luego en el pos grado, nos enseñaron, nos transmitieron y nos inculcaron conocimientos y procedimientos, que luego el tiempo se encargó de demostrar que estaban equivocados, que no eran correctos, que su práctica no tenía sustento o aval científico o que simplemente con el tiempo se demostró en muchos casos su ineficacia y en muchos otros el daño que producía mantener las conductas aprendidas, Esta última opción, a todos nos consta que muchas veces no siempre fue advertida a tiempo.
Podría hacer una larga lista de “contenidos”, léase cognoscitivos, actitudinales y/o procedimentales, que el tiempo y la evidencia científica fueron haciendo caer y desterrar. En mi especialidad por ejemplo hasta el advenimiento de los bloqueadores de la bomba de protones (Anti H2) fines de los ’70 y principio de los ’80, en nuestro servicio, el tratamiento de la Ulcera Gastro-duodenal complicada, era la Vaguectomía Troncular más una piloroplastía y se debatía si era mejor una Vagotomía Selectiva o Súper Selectiva. Durante años tratamos con estos métodos una patología que desde ya hace mucho tiempo se resuelve de otra manera mucho menos agresiva y con menos morbilidades.
Otro tanto paso con el advenimiento de la cirugía mini invasiva o de mínima agresión, que nos obligó a reconocer, que el viejo aforismo “A grandes incisiones, grandes cirujanos”, se desterraba y caía al abismo por su propio peso.
Y algo similar aconteció con los procedimientos intra quirófano. Por ejemplo, el lavado de manos quirúrgico, cuando yo entre a mi residencia de cirugía, era un verdadero “rito” que duraba casi 10 minutos, con tres lavados sucesivos (hasta los codos primero, luego antebrazo y finalmente muñecas- manos) con cepillos de cerda dura y un jabón en pan. Pero un día, supuestamente “la evidencia científica”, nos dijo a los cirujanos, que el lavado podía ser de menor tiempo, que debíamos utilizar cepillo de cerda muy suave, que usaríamos jabón liquido, que era mejor con una bomba accionada con el pie, para que un poco más tarde no dijeran que con espuma de poliuretano era mejor, que las viejas canillas que cerrábamos con el codo las íbamos a reemplazar por dispensadores accionados con celular sensibles al movimiento y actualmente “la madre evidencia científica”, nos dice que todo esto que nos grabaron a fuego, hoy puede ser reemplazado y utilizar un lavado de manos en seco, sin recurrir al cepillo o a la espuma y que con tres “bombeos” de una mezcla de gluconato de clorhexidina al 1% y alcohol etílico al 61% podemos operar sin riesgo de I.S.O. (Infección del Sitio Operatorio) para el paciente.
Algo similar ocurrió con la ropa de y para cirugía. Durante años utilizamos gorros de tela, barbijos de lienzo y botas del mismo material y estaba “todo bien”, eso “era lo mejor” y “así debíamos entrar a la sala de operaciones”. Pero un día los gorros pasaron a ser descartables, aparecieron en los vestuarios de los quirófanos cofias de un material que “supuestamente” cumple la misma función que los viejos corros de tela y además “descartables!!!”. Algo similar pasó con las botas para cubrir el calzado. De repente pasamos de las botas de tela, a botas descartables no tejidas de polipropileno sms, de poliéster rayón, poliéster con algodón, y hasta de polietileno. Pero otro día nos dijeron, que lo que antes era “norma”, podía ser reemplazado por un calzado quirúrgico, que se dejaba en la suite quirúrgica. Y así aparecieron distintos modelos de zuecos de diversos y diferentes materiales como el P.V.C. (Cloruro de Poli Vinilo), la Silicona, el Elastómero Termoplástico (T.P.E.), el Melflex o la resina de célula cerrada, los que con atractivos colores hicieron que las botitas cubre zapatos comenzaran a olvidarse.
¿Y qué pasó con los Barbijos Quirúrgicos o Mascarillas Quirúrgicas (Surgical Face Mask, S.F.M.)? He aquí el motivo de este trabajo y de mi investigación.
El uso de las, MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, MASCARILLAS QUIRÚRGICAS FACIALES (del Inglés “SURGICAL FACE MASK”, en adelante S.F.M.) o simplemente “BARBIJOS QUIRÚRGICOS”, es una práctica impuesta en “casi” todos los centros quirúrgicos del mundo.
Si bien existen “recomendaciones”, “normas”, “guías”, “guidelines” y “directrices” para tal práctica emanadas de organizaciones, asociaciones y sociedades científicas de renombre local, internacional y mundial (O.M.S., C.D.C., S.A.D.I., S.A.T.I. Ministerio de Salud de la R.A. I.N.E., entre otros), la realidad es que el NIVEL DE EVIDENCIA y el GRADO DE RECOMENDACIÓN, que ofrecen en sus escritos, en sus publicaciones y en sus trabajos es cuanto menos “cuestionable”.
Por otra parte, existen numerosos trabajos, papers y revisiones sistemáticas de la literatura, que cuestionan la validez de las recomendaciones mencionadas y de la necesidad del uso de las S.F.M. (Surgical Face Mask), teniendo en cuenta que su uso no ha demostrado evidencia firme y suficiente para relacionarlo con una disminución de la tasa de infecciones del sitio operatorio (I.S.O.) antes conocido como I.H.Q. (Infección de la Herida Quirúrgica) o Infección del Sitio Quirúrgico (I.S.Q.) , siguiendo a las denominaciones y clasificaciones establecidas por el Centro para el Control de Enfermedades (C.D.C., Atlanta) y en acuerdo a sus proyectos: “Study of Efficacy of Nosocomial Infection Control” (S.E.N.I.C.) y “National Nosocomial Infection Surveillance” (N.N.I.S.), las cirugías Limpias, Limpias contaminadas, las cirugías Video Laparoscópicas, las cirugías menores y ambulatorias, que involucren el peritoneo o la pared abdominal usen o no prótesis quirúrgicas, como mallas protésicas para hernio plastias. Por favor, ruego en este punto, que no cuestiono en este momento, ni en ninguna de las otras partes de mi trabajo, el uso de las S.F.M. en cirugías que involucren las meninges, el pericardio, las pleuras o la sinovial, pues estas serosas y membranas se comportan de una manera distinta y diferente al peritoneo o la piel.
La historia del barbijo quirúrgico
Es notable al comenzar a revisar el tema en cuestión, ver que desde finales del año 1800, cuando se atribuye al cirujano francés Paul Berger haber sido el primero en ponerse algo parecido a una mascarilla quirúrgica durante un acto quirúrgico, que luego toda la literatura que sigue tiene como referencia al cirujano austro húngaro (aunque dada su proveniencia familiar se lo considera como Polaco) Jan Mikulicz, de quien se dice que en el año 1897 montara en Breslou el quirófano aséptico más moderno de Europa y allí fuese el primero que utilizara máscaras de gasas y telas, como una forma de disminuir las infecciones quirúrgicas. 12.13.14.15.16.17.18.19.20
Es muy oportuno rescatar en este momento, que tanto Paul Berger, como Jan Mikulicz utilizaron “A MANERA DE MÁSCARAS QUIRÚRGICAS O BARBIJOS”, simplemente “PIEZAS DE GASAS Y DE TELA”, lo cual hoy a la luz de todos los artículos, recomendaciones, pruebas, normativas de la comunidad europea, normas I.S.O. y otras, no pasarían ninguna de estas, e indudablemente las características de estas S.F.M. era “casi”, como la nada misma.
En la Imagen N° I: Paul Berger, a quien se atribuye haber sido el primero en ponerse algo parecido a una mascarilla quirúrgica. En la Imagen N° II: Primera publicación que hace referencia al uso de la máscara quirúrgica ideada por Berger. En la Imagen N° III: Jan Mikulicz Radecki.

En la foto que sigue, del año 1899, se puede apreciar cómo eran las características del teatro de operaciones montado por Jan Mikulicz-Radecki. Quirófano de la Universidad de Breslau (1899)- Uniwersytetu Wrocławskiego.

Imagen N° IV. Quirófano de la Universidad de Breslau (1899)- Uniwersytetu Wrocławskiego.
Cuantos detalles para destacar en esa imagen, de lo que para la época fue el quirófano “MÁS ASÉPTICO DE TODA EUROPA”. Hace falta que identifique todas o con solo algunas alcanza?
- Barbijos de tela (gasas)
- S.F.M. que estaban por debajo de la nariz y dejaban libre la misma en varios de los cirujanos y asistentes
- Camisolines con mangas cortas y guantes de caña larga
- Espectadores con ropa común
- Camilla
Sin embargo es llamativo, ver como muy livianamente se dice que tanto Berger, como Mikulicz: “BAJARON LA INCIDENCIA DE INFECCIONES QUIRÚRGICAS”!!!, algo que a la luz de lo que hoy se trata de imponer, aparece como totalmente fuera de contexto.
Además sería bueno recordar, que tanto uno como otro de los cirujanos mencionados, tenían centrada su práctica en la cirugía traumatológica y ortopédica, lo cual no es el motivo de mis consideraciones, pues como comenté anteriormente me he de centrar en la piel, la pared abdominal y en el peritoneo. Pero no obstante, “se dice” (no se sabe quien, cuando, donde…) que “el porcentaje de infecciones bajó”.
Luego de estas dos citas mencionadas (Paul Berger y Jan Mikulicz), pareciera que hay una “gap”, una brecha, un vacio, en lo referente a la evolución de los barbijos quirúrgicos, hasta el año 1926, en donde es muy notable (interprétese la palabra notable como sinónimo de sugestivo, llamativo), pues aparece este año como el citado e indicado por los papers encontrados, como el año que marco “LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DE LAS S.F.M (BARBIJOS) EN LAS SALAS DE CIRUGÍA”, y es así que aparece “textual” (copiado) en todos estos papers al hacer la reseña histórica de la vestimenta quirúrgica lo siguiente: “En 1926 se hizo obligatorio el uso de la mascarilla, porque tanto en Norteamérica como en Alemania y Francia se estaba trabajando con microorganismos y ya se sabía que éstos estaban dentro de la sala de operaciones”.
Pero hay algo más notable aún, cuando se intenta encontrar la cita, el trabajo, la norma, la guía, la recomendación, del año 1926 donde poder leer esta directiva, LA MISMA NO APARECE O AL MENOS NO PUEDE SER ENCONTRADA EN NINGUNA DE LAS CITAS BIBLIOGRÁFICAS DE LOS TRABAJOS O ARTÍCULOS QUE LA MENCIONAN. Por lo cual en lo personal, me llaman la atención dos hechos que quiero compartir con los lectores:
1. Que aparezca en todos los sitios buscados, la misma frase, copiada textualmente y
2. Que en ninguno de todos los papers encontrados, exista cita o bibliografía respaldatoria de tal afirmación.