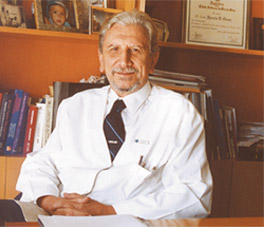 REINALDO CHACON, ONCOLOGO. Por Daniel Ulanovsky Sack.
REINALDO CHACON, ONCOLOGO. Por Daniel Ulanovsky Sack.
Por alguna extraña razón, el despacho de Reinaldo Chacón es calmo. O quizás una dosis de prejuicio lleva a pensar que la rutina de uno de los grandes nombres de la oncología debe estar desbordada y saber a crisis inminente. No es el caso. Aquí llama la atención la foto de un dorado que supo ser brioso antes de que este médico aficionado a la pesca pudiera con él. También sobresale la camiseta de Racing que, en varias fotos de la biblioteca, viste tres generaciones de Chacón. El comienzo de la charla abre la ventana para la polémica. El redactor supuso que la respuesta a su pregunta sobre el vínculo entre lo psicológico y el desarrollo de la enfermedad tomaría otra dirección. Hay cierto asombro ante la idea de que lo biológico tiene tanta autonomía y de que la mente no logra la supremacía que, aunque a través de laberintos desconocidos, se le suele adjudicar. Reinaldo Chacón, director de la especialidad en oncología clínica de la Facultad de Medicina de la UBA, alma máter del instituto de tratamiento Alexander Fleming y titular de todas las distinciones académicas, se atreve con algunos de los lugares comunes del cáncer. Alerta, a su vez, sobre el peligro de hacerse estudios innecesarios y confiesa sus dudas sobre los enfoques paliativos.
Es usual asociar el estrés y la depresión con una mayor incidencia de cáncer. ¿Hay algún estudio que apoye esta idea?
La verdad, no. Nada lo demuestra. La gente suele poner el acento en problemas que pasan afuera del cuerpo y dice "la culpa es porque me separé" o "porque perdí el trabajo". Hablan de cambios que producen un fuerte estrés y lo asocian a la enfermedad. Pero cuando uno intenta estudiar si esa sensación tiene algún asidero, es difícil encontrarlo. Hay, por ejemplo, una investigación realizada entre pacientes con cáncer de mama, un tumor que puede variar según los cambios hormonales que, a su vez, son sensibles al estrés. Sin embargo, no se comprobó esa supuesta asociación. El estrés y la depresión no producen cáncer ni impiden la curación. Además, 'quién no tiene estrés? Un profesor en la Facultad de Medicina decía que el cáncer se produce por "bañarse descalzo". Es un absurdo, claro, pero él quería mostrar cómo algunas ideas genéricas en las que toda la población está incluida, llevan implícita una falla conceptual. Hay mucha gente estresada que tiene cáncer pero no porque haya una relación causa-efecto sino porque simplemente hay mucha gente estresada en la comunidad en general.
Usted menciona más el estrés y menos la depresión. ¿Tampoco, en este caso, se ha encontrado una relación?
No, no existe un estudio científico que lo sostenga. Es un tema difícil, en particular cuando la persona ya está enferma porque si tiene síntomas de depresión, la familia le suele recriminar: "Lo que pasa es que vos no ponés ganas para curarte". Y eso es terrible, porque encima de que uno tiene cáncer y de que eventualmente no se va a curar, cargar con la culpa suena feo. Y en verdad, el paciente no tiene la culpa de nada, cada uno reacciona como puede frente al problema y eso no se traduce mejor o peor en la remisión del tumor. El cáncer va a seguir siendo el cáncer y dependerá del tratamiento específico que se haga para combatirlo, más allá de cómo ese hombre o esa mujer lo sobrelleve a un nivel íntimo. Ahora, eso sí, cuanto mejor lo sobrelleve, su calidad de vida será mayor y eso resulta fundamental para la persona y para su vida cotidiana.
Disculpe la insistencia, pero se suele decir que una persona deprimida baja su sistema inmunológico. ¿Esto no ayuda al desarrollo del cáncer?
Usted puede encontrar una biblioteca entera con polémicas sobre el tema, pero no hay un dato concluyente. De todas formas, sí quiero ser claro: la depresión es algo que puede llegar a ser grave en algunas personas con cáncer pero grave porque no les permite vivir adecuadamente, no porque eso potencie el cáncer. En el instituto en que trabajo tenemos un departamento de onco-psicología: es una ayuda importante para el paciente, para que pueda estar bien -tanto él como su familia- en el contexto de la pelea con la enfermedad. Pero es importante desde otro lugar, no por la sensación mágica que al irse la depresión se curará la enfermedad, o a la inversa. Eso sería mentir.
¿Cómo resumiría lo nuevo que ha habido en el tratamiento contra el cáncer en los últimos quince años?
Ha habido muchos adelantos que antes parecían un sueño. Ahora encontramos tumores más chicos que no son palpables, operamos -en el caso de las mujeres- sin sacar la mama, tratamos de evitar la extirpación de los ganglios axilares innecesariamente, identificamos grupos de tumores que se benefician con terapéuticas especiales, contamos con estudios moleculares para reconocer esos grupos, utilizamos drogas antitumorales más específicas que preservan los tejidos normales, evitamos que los tumores se autoalimenten y logramos, así, que pierdan potencia, utilizamos radiaciones que ocasionan menos perjuicios a los tejidos normales, hallamos las causas de los tumores hereditarios y cómo identificarlas.
Con estos adelantos, hoy, de cada diez personas que tienen cáncer, ¿cuántas se curan?
La respuesta más simple es decir la mitad. Pero se debe ingresar en la estadística para entenderla mejor. Hay, por una parte, cánceres que se curan más, y otros, menos. En los países desarrollados, la curación es la que mencioné: uno de cada dos. En las grandes ciudades de la Argentina, si tomamos el porcentaje de la población que tiene acceso a un buen sistema de salud y se controla habitualmente, debemos estar en un nivel similar. Pero hay sectores postergados a los que les cuesta llegar a una atención básica y hablar ahí de detección temprana es una quimera. Creo que eso marca una diferencia grande que resulta fundamental y no ceso de señalar la necesidad de una política. Por su ausencia, el promedio de la curación en esos grupos debe estar en un treinta por ciento, es decir tres de cada diez.
¡Qué diferencia!
Sí. Sabemos que la curación del cáncer está asociada a empezar a tratarlo cuanto antes. La gente tiene que tener conciencia de eso, poder ir al médico, hacerse los estudios. Hoy se recomienda, y con razón porque se descubren muchos tumores cuando aún son tratables, hacerse una fibrocolonoscopía cada cinco años a partir de los cincuenta, dejar de fumar, realizarse -las mujeres- las mamografías y el papanicolau cuando corresponde. Y cuidarse del sol, ya que los cánceres de piel van en aumento. Pero para algunas de estas medidas se necesita tener un acceso fluido al sistema de salud y en la Argentina no siempre es así.Mucha gente tiene la fantasía de "meterse" en un gran scanner que le diga si está desarrollando cáncer en alguna parte de su cuerpo. Con menor o mayor seriedad, se ven a veces publicidades de este tipo de aparatos.
Si usted fuera médico clínico y sus pacientes no tuvieran problema de dinero, ¿recomendaría estos estudios?
No, no sería ni siquiera aconsejable. El tema es así: hay una máquina, el pet scan (tomografía por emisión de positrones, en español), que estudia al cuerpo luego de que le inyectan una sustancia, la fluordeoxiglucosa, que va a fijarse en los lugares donde los tejidos se están multiplicando más rápido, habitualmente los tumores. Pero es posible que uno obtenga falsos positivos a causa, por ejemplo, de una inflamación de los tejidos no cancerosa y así se produce un sobre-diagnóstico (diagnosticar cáncer cuando no lo hay) que tiene efectos perversos. A la vez, el pet scan también produce falsos negativos porque no detecta tumores menores de siete milímetros. En un centímetro cúbico de tejido hay mil millones de células, por lo que en ese volumen existen varios cientos de millones de células y se pueden no detectarlas. Entonces, aconsejo manejarse con los métodos que recomiendan los especialistas y no dejarse llevar por ilusiones tecnológicas exageradas.
Cada vez se recurre más a los tratamientos paliativos cuando ya no hay manera de atacar el tumor.
Sin embargo, 'no es un poco cruel pasar a un paciente de un médico que lo trata a otro que lo calma?
Desde hace años creo en el buen vivir, no en el buen morir. Quizá vaya un poco contra la corriente pero el médico que atendió a un paciente durante un largo tiempo, no puede dejarlo porque ya no exista una terapéutica específica. Por ahí, desde el punto de vista práctico-económico, los grupos paliativos son mejores, pero yo hablo desde el paciente que dice "A mí me veía el Dr. B o la Dra. C, y quiero seguir con ellos". Ese pase puede ser tremendo. Yo prefiero desacralizar la palabra cáncer. A mi me importa que hoy viva bien mi paciente, mañana veremos qué hacemos para mejorar ese día y si es necesario convocar a un especialista en tratamiento del dolor, se hará, pero no quedará sólo en sus manos. Es lo mismo que sucede con los supuestos tiempos de vida: veo muchísimos pacientes que me han llegado muertos, porque alguien los mató, y resulta que están vivos. Y yo siempre les digo lo mismo: "Lo que tenés que hacer es desfilar delante del médico y mostrarte, para que te vea". No creo en esa omnipotencia clínica de poder manejar los tiempos o de saber qué va a pasar con la persona. La gente se muere de las complicaciones del cáncer, no del cáncer en sí, y yo no sé cuándo va a llegar ese momento.
Copyright Clarín, 2008.
Señas particulares
Edad: 67 años
Nacionalidad: argentino
Actividad: médico oncólogo
Es Director de la Carrera de Médico Especialista en Oncología Clínica en la Facultad de Medicina (UBA) y del Instituto A. Fleming; preside la Fundación para la investigación y prevención del cáncer (www.fuca.org.ar). Ha sido nombrado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires.
Textuales
"La gente suele poner el acento en problemas que pasan afuera del cuerpo y dice "la culpa es porque me separé" o "porque perdí el trabajo"; no es así"
"Hay sectores postergados a los que les cuesta llegar a una atención básica y hablar ahí de detección temprana es una quimera; el promedio de curación en esos grupos es de un 30%"
"No creo en esa omnipotencia clínica de saber qué va a pasar con la persona. La gente se muere de las complicaciones del cáncer, no del cáncer en sí"
Las asignaturas pendientes
Alguien dijo que ninguna familia vista de cerca es normal. Se refería a que en todo grupo existen comportamientos que resultan extraños porque extraños, en definitiva, somos los seres humanos. Y si bien la palabra cáncer asusta, también puede significar una oportunidad. "Hay muertes que llegan sin avisar, como la provocada por un infarto o un accidente de tránsito -reflexiona Chacón-. Ahí sí no hay espacio para las asignaturas pendientes que pudieran haber quedado dentro de la familia. Un tumor, en cambio, da tiempo y eso debiera aprovecharse. Por ejemplo, a los familiares les sugiero que no oculten los sentimientos, que si quieren llorar lo hagan delante del enfermo porque de esa manera se puede compartir y estar más cerca".
Sin embargo, la realidad es más complicada, quizá porque no estamos preparados para "negociar" con la muerte. Hay mucha gente que se paraliza ante esa posibilidad e incluso familias que se desarman si el enfermo es la figura central alrededor de la que gira el grupo.
Chacón asegura que es usual que el macho o la hembra alfa de la familia -la persona dominante que dice qué hacer y cómo hacerlo- muera con la sensación de estar solo frente al proceso que implica la enfermedad: el resto de la familia no entiende cómo manejar una situación difícil sin que esté el jefe al mando.