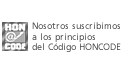Gran Trauma Arena

“Pensaban en la arena, invisible en aquellos momentos, sintiendo el irresistible pavor de las cosas que ocurren al otro lado de un muro, el temor de lo que no se ve, el peligro confuso que se anuncia sin presentarse.¿Cómo acabaría la tarde?” De la novela “Sangre y arena” (1914), de Vicente Blasco Ibáñez.
Apenas descendí del auto, luego de estacionarlo en el predio enorme que rodeaba al hospital, noté el sonido del viento a través de los árboles frondosos y la noche cerrada. Un sonido que elevó su volumen a medida que me acercaba al edificio, cuya fachada se iluminaba por las lámparas de sodio de las altas columnas. Antes de atravesar la puerta de la rampa de ese lado del hospital me detuve para aguzar el oído. Busqué como otras veces un sonido lejano de sirena de ambulancia, pero no lo encontré. Solo me pareció oír, por un par de segundos, un sonido metálico y lejano, como el de una guadaña o el de una espada que surcaban el aire. Y ya dentro, al caminar por los pasillos desiertos, comenzó a prevalecer un silencio difuso, cada vez más denso, hasta transformarse a la par de mi caminata en el bullicio de los pacientes internados en el área de emergencias. El desfiladero entre las camillas se tornó más estrecho para mi paso y me condujo a las puertas cerradas del shock room, que estaban custodiadas por policías con chalecos antibalas. Al ingresar a ese recinto encontré otro escenario donde reapareció el silencio pesado. Médicos y enfermeros rodeaban el cuerpo inerte de un joven, tendido sobre la camilla central de la sala de reanimaciones. Por los gestos y los movimientos lentos de mis compañeros percibí que lo habían declarado fallecido. Por la ausencia de intervenciones invasivas sospeché que se trataba de un DOA: dead on arrival, muerto al llegar. Su piel muy pálida, sus ojos entreabiertos y un orificio de bala en el costado izquierdo de su pecho completaban el cuadro. Pensé en el carácter volátil de su vida que ya no estaba ahí, y vi a través de las ventanas como el viento seguía agitando las hojas de los árboles.
“Pensó en el toro, al que arrastraban por la arena en aquel momento con el cuello carbonizado y sanguinolento, rígidas las patas y unos ojos vidriosos que miraban al espacio azul como miran los muertos.
Luego vio con la imaginación al amigo que estaba a pocos pasos de él, al otro lado de una pared de ladrillo, también inmóvil, con las extremidades rígidas, la camisa sobre el pecho, el vientre abierto y un resplandor mate y misterioso entre las pestañas cruzadas.
¡Pobre toro! ¡Pobre matador!...
De pronto, el circo rumoroso lanzó un alarido saludando la continuación del espectáculo. El Nacional cerró los ojos y apretó los puños.
Rugía la fiera: la verdadera, la única.”
Una vez más, impresionaba ese fenómeno de la rápida transición de un estado a otro para quien fuera antes un ser vivo. Y luego que se hubieran llevado el cuerpo envuelto en una sábana a la morgue del subsuelo, intrigaba pensar que lesión hemorrágica podía haberlo matado tan rápidamente, en un ambiente urbano. Cuanta sangre habría perdido y con que flujo esa hemorragia. Cuál era el verdadero estado de sus signos vitales cuando lo subieron a la ambulancia. Que hubiera pasado si al llegar al hospital se le hubiera practicado una toracotomía de reanimación, si se le hubiera abierto el pecho, allí mismo en la sala, para aplicarle una dosis máxima de cirugía de Trauma, masajeando su corazón y frenando el sangrado de su abdomen. Y acto seguido, con una oleada de inquietud, llegaban las imágenes de aquellos traumatizados que eran declarados fallecidos en la escena del hecho y llevados a la morgue judicial sin pasar por el hospital. Mientras se desplegaba ese abanico de pensamientos, con distintos grados de dudas extrañas y enigmas borrosos, la llegada de nuevos pacientes fue disminuyendo y en la sala de emergencias el ritmo del trabajo se aplanó.
Pero la dimensión de lo ocurrido se agigantaba al lado de lo que continuaba sucediendo en ese mismo lugar. Nada me parecía en ese momento más grave que aquello de apenas un rato antes, aquello en lo que volvía a pensar. El cuerpo del joven fallecido era delgado y de mediana estatura. Conocíamos en detalle su anatomía, su materia igual a la de nosotros, y las técnicas para frenar de algún modo una hemorragia en su torso, ubicada al alcance de nuestras manos, a pocos centímetros por debajo de su piel. Como cirujanos podríamos ingresar velozmente en su interior y actuar con destreza exenta de dudas. Entonces ¿Porque había muerto?
Caía sobre nosotros, con el peso lapidario de la evidencia del mundo real, la declaración contundente de que no alcanzaba con saber operar para poder salvar gente. Más poderoso que nuestras habilidades era el tiempo, ese flujo inasible de velocidad constante que determinaba la posibilidad de supervivencia de un herido, sumado al tipo de lesión que padeciera. El tiempo que un herido tardara en llegar al hospital, el tiempo en que lográramos controlar su hemorragia, el tiempo hasta que recibiera las transfusiones de sangre. El tiempo era un aliado del Trauma y el Trauma era una enfermedad tiempo dependiente. Y todo eso, convertía al tiempo en un enemigo poderoso para las pacientes y en un fenómeno que podía dejar fuera de combate a los médicos, por más hábiles que estos fueran.
Otros pacientes que debimos evaluar en esa noche en emergencias me quitaron de todas esas reflexiones. Luego que la sala de guardia nos pareciera bajo control hacia las dos de la mañana, me despedí de Emilio C. y Sofía Ch., los médicos residentes de cirugía con el cuales compartía ese turno. Les recordé la habitación del subsuelo en la que estaría, y lo último que pensé antes de dormirme fue que ese caso mortal que habíamos presenciado había consumido las probabilidades estadísticas de trauma penetrante grave para esa noche.
Cuando más tarde ingresaron en mi habitación y me llamaron en medio de la oscuridad, me desperté bruscamente, y el dolor inmediato en mi cabeza y en mi cuello me indicaron que no habría estado durmiendo mucho desde que me acostara.
— ¡Un chico con una herida de arma blanca, muy mal!
La voz era la de Eli, una estudiante avanzada de medicina que solía venir a nuestro turno para desempeñarse como practicante. Su presencia me alarmó, dado que solo podía ser la mensajera de la noticia de un caso grosso, ante el cual los residentes de cirugía no habían podido bajar a despertarme. Y mientras subíamos por la escalera curvilínea que llevaba desde la sala de médicos al shock room, pensé en la violencia de la ciudad como en una fuente imperturbable de Trauma y de cirugía.
El médico de la ambulancia se había quedado a colaborar con la asistencia inicial del herido. Me reconoció cuando ingrese al shock room:
—¡No sé si tiene más o menos de 15 años, pero estaba shockado y más cerca de acá que del hospital de niños! —acotó.
Los pacientes menores de 15 años solían ser trasladados al hospital de niños de la ciudad, pero en situaciones de emergencias y de acuerdo al sitio geográfico del auxilio los traían al HGU.
Llevar al traumatizado grave al hospital cercano más adecuado.
Celebré lo hecho por ese médico del prehospitalario, dado que ese caso apuraba para los tiempos de acción y dado que en los casos de Trauma grave no había diferencias sustanciales entre el manejo de un adulto o de un niño.
El chico era un adolescente, muy pálido y delgado, y estaba inconsciente sobre la camilla del centro de la sala. Lucas N., el emergentólogo, le aplicaba una mascarilla con oxígeno, y Emilio y Sofía le realizaban una ecografía.
—Herida de arma blanca en epigastrio y líquido libre en abdomen —me comentaron ellos, sin dejar de observar la pantalla del ecógrafo.
La herida mediría tres centímetros de longitud y estaba un poco por arriba del ombligo, pero lo que más llamó mi atención fue la condición del chico. En un gesto instintivo examiné el pulso en su muñeca, pero el mismo estaba ausente a la vez que percibí lo viscosa y fría que se hallaba su piel.
—¿Cómo está el corazón? —le pregunté a Emilio.
Noté que la situación me había despabilado por completo y que mis pensamientos y mis palabras parecían competir entre ellas por ser más veloces.
Emilio llevó el transductor al pecho sudoroso del chico y ambos nos aproximamos a la pantalla para ver mejor. El corazón lucía pequeño como era el físico del paciente y sus movimientos eran lentos y escasos; no parecía haber un derrame de sangre a su alrededor.
Corazón desfalleciente, débil, poco lleno, pocos latidos.
Shock hipovolémico a raíz de hemorragia en el abdomen.
Pero shock de los más bravos, con posibilidad de parada cardiaca inminente.
Laparotomía y transfusiones sanguíneas, ya, no hay duda.
Pero…. ¿llegaremos a nuestro quirófano, que está lejos y en otro piso?
Podría tener un paro cardiaco en el ascensor, el peor lugar, o el ascensor también podría pararse.
¿Cuánto gravita en nuestras decisiones que sea tan joven, que antes haya muerto otro muchacho en este mismo turno, o la imagen de ese corazón que se está quedando sin motor y sin combustible?
¿Cuánto influye en lo que hagamos nuestro hábito filoso, nuestra fe ciega en la posibilidad de torcer un destino?
Antes que se detenga, antes que se desangre, antes que se muera. Antes que sea tarde. Siempre antes que, en una referencia temporal crucial.
Una necesidad vital para el paciente, una obsesión vital para nosotros.
—¡Vamos, toracotomía acá, que se va a parar! ¡Sofía, sedalo y metele un tubo oro-traqueal!
Le quité la tapa plástica a la caja gigante que estaba al lado de esa camilla central y la arrojé al piso. Extraje los paquetes que contenían la bandeja de toracotomía y el separador intercostal de Finochietto. Rompí los papeles de sus envolturas y tomé el mango del bisturí. Emilio arrojó un chorro de antiséptico sobre el pecho del chico. Me parecieron interminables los segundos que pasaron hasta que una enfermera me entregó la hoja de bisturí número 24 que le solicitara. La coloqué en el mango y realicé la incisión de una toracotomía antero lateral desde el centro del tórax hasta su costado izquierdo. Apliqué presión sobre cada pasada del bisturí en esa misma dirección, de modo de llegar lo más rápido a la cavidad torácica.
Otra carrera frenética contra el tiempo y el desangramiento.
¿Les ganaremos esta vez?
Los tejidos no sangraban y parecía el video de una autopsia. En ese momento recordé que tan importante como detener la hemorragia era reponer la sangre perdida.
—¡Eli, llama a Hemoterapia y que nos manden 6 unidades de glóbulos y 6 de plasma, 0 negativo, no hay tiempo para tipificar!
En el momento en que Sofía intubaba al chico llegué por el quinto espacio intercostal a la pleura, la última capa antes de ingresar a la cavidad torácica, y la abrí con una tijera gruesa. Seccioné con una cizalla los dos cartílagos costales que estaban junto al espacio intercostal elegido, y pude entonces calzar las valvas del separador en las dos costillas de ese espacio. Giré la manivela del separador de modo de obtener la apertura más amplia posible, aquella que me permitiera introducir ambos manos para las maniobras que fueran necesarias.
—¡Relájalo, hacele succinilcolina!
El chico tenía aún ciertos movimientos cuando ingresé en la cavidad del tórax y le indiqué a Sofía que le inyectara esa droga, el único miorrelajante que disponíamos en ese momento en el shock room. Fui directo al corazón y abrí el saco que lo envuelve, el saco pericárdico, entre dos pinzas que sostenía Emilio. Coloqué una mano por delante y otro por detrás del corazón e inicié su masaje con lo que llamábamos el “aplauso cardiaco”. El corazón estaba pequeño y lo imaginé vacío. A la vez con el dorso de la mano derecha, la que tenía detrás, ejercí presión sobre la columna dorsal de modo de ocluir la arteria aorta y frenar de alguna manera la hemorragia abdominal que sospechábamos. Estaba así con las manos en medio de lo que denominábamos un “tórax blanco”, una región en la cual no había lesiones traumáticas, pero a la que accedíamos con el objetivo de una reanimación, de un rescate a distancia, que intentaba ser tan agresivo como el trauma original producido en otra zona.
—¡Dale más a la manivela! — le pedí a Emilio, mientras Sofía ya le había pasado la posta de la ventilación asistida y el uso de drogas a Lucas y se había colocado camisolín y guantes para estar con nosotros en la toracotomía.
Al abrirse aún más la herida del pecho pude masajear el corazón y comprimir la aorta con más firmeza. Al cabo de un minuto detuve unos segundos el masaje cardiaco y percibí algunos latidos erráticos del corazón, por lo cual retomé el masaje. Y al cabo de otro par de minutos, noté ya que los latidos eran regulares y acelerados. Suspendí el masaje, de modo de no perturbar esa recuperación del ritmo cardiaco, y dejé solo una mano en el tórax para seguir apretando la aorta. Pude efectuar esa última maniobra ya con el lado palmar de la mano, con mayor fuerza, y comencé a percibir mejor la estructura de la aorta y a su pulso saltón chocando contra mis dedos.
—¡Está un poco mejor!... Subamos ahora a quirófano, es ahora o nunca.
—¡Lucas, fijate que tenga oxigeno el tubo de esta camilla!
Comentarios
Para ver los comentarios de sus colegas o para expresar su opinión debe ingresar con su cuenta de IntraMed.